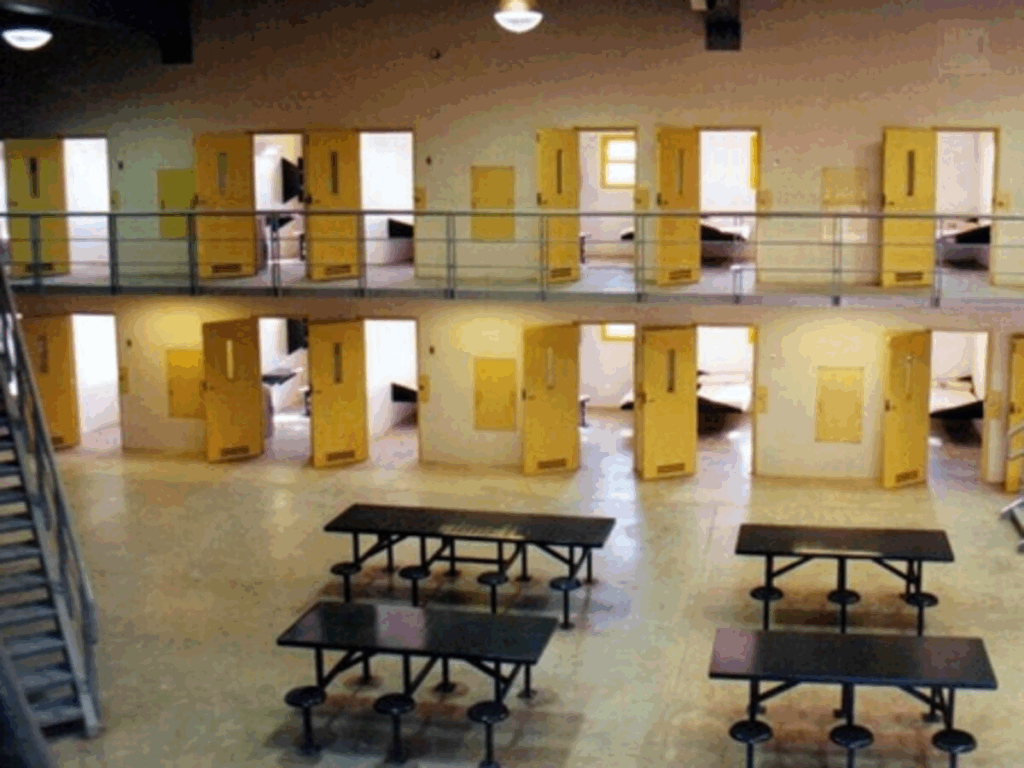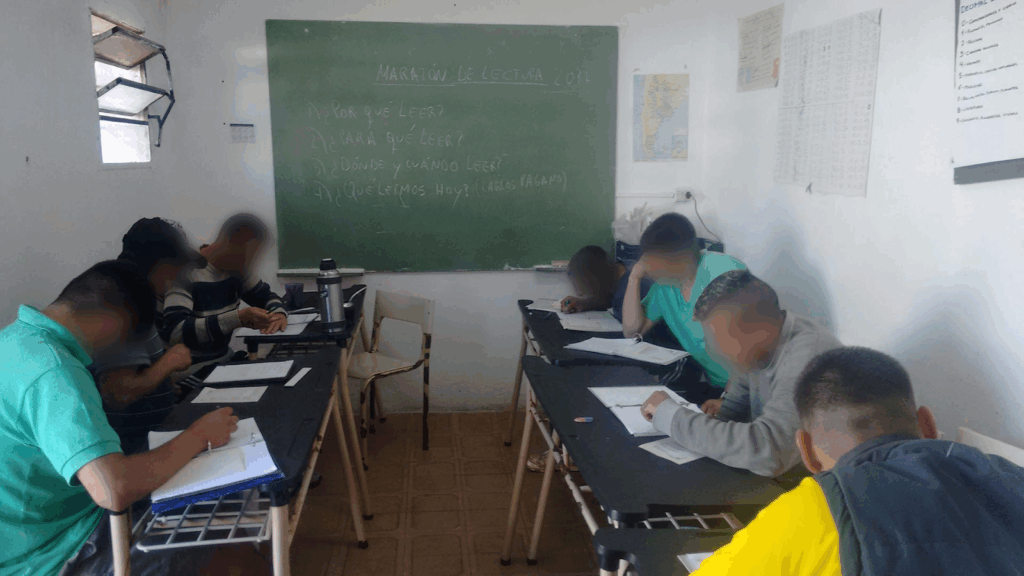SOCIEDAD
Ni Una Menos: 10 años de una historia de lucha y movilización
Una década pasó desde que el grito de “Ni Una Menos” retumbó en las calles argentinas para luchar contra los femicidios y la violencia hacia la mujer. El femicidio de Chiara Páez impulsó a varias figuras, entre ellas, actrices, periodistas y escritoras, a movilizarse aquel 3 de junio de 2015.

En esta última década, el movimiento ha logrado conquistas fundamentales, como la Ley Micaela, la legalización del aborto y herramientas como la línea 144.
Marcela Ojeda fue una de las primeras periodistas que alzó la voz contra los femicidios y la violencia machista. Apenas dos líneas le bastaron para desatar una ola que, con una masiva participación de la juventud, sumado a la ventana abierta, en ese momento, de las redes sociales y de las luchas por los derechos humanos, llegaría de sur a norte.
Chiara Páez, de 14 años, embarazada de dos meses, había sido asesinada a golpes por su novio en Rufino, provincia de Santa Fe. Y bajo esa conmoción, el 11 de mayo, Marcela tuiteó: “Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… mujeres, todas, bah, no vamos a levantar la voz? NOS ESTAN MATANDO”.
Enseguida llegó el apoyo de las colegas y las propuestas de movilización. Y el 3 de junio quedaron en encontrarse en el Congreso. Más de 300 mil personas salieron a las calles y llenaron las plazas de las provincias. El mundo miraba la reacción de las mujeres argentinas.
No estaría mal pensar que “la cuarta ola del feminismo” tuvo uno de sus momentos más importantes aquel 3 de junio hace ya 10 años. De hecho fue el puntapié para el movimiento “Me Too”, impulsado por Michelle Obama en Estados Unidos luego de su visita a nuestro país en 2016.
Hablamos con Marcela, autora de aquel tuit que desató el huracán que tiñó de pañuelos violetas a nuestro país aquel junio de 2015 sobre cómo fue evolucionando esta consigna que cumple 10 años.
“Lo primero que hay que entender es que el “Ni Una Menos” del 2015 es parte del recorrido y de los caminos de los movimientos de las mujeres y los feminismos en la Argentina, no nació solamente como consecuencia de un grupo de activistas que tuitearon o escribieron en sus redes sociales”, cuenta Marcela con respecto a lo que pasó en aquel entonces. Aquel tuit fue un simple disparador de algo que se venía gestando hace ya tiempo.
Unos meses antes un encuentro dónde escritoras, feministas, sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia de género se reunieron sobre esa premisa, que es “Ni Una Menos”, que viene de un poema de Susana Chávez Castillo, una poetisa mexicana que en enero de 2011 fue asesinada en Ciudad Juárez por denunciar crímenes contra las mujeres en su país. Cree que pudo ser tan transversal “porque fue transparente la forma en al que fuimos interpeladas, en ese momento las adolescentes y las jóvenes estaban siendo víctimas no solo de violencia machista extrema, como lo fueron Chiara Páez, Lola Chomnales o Ángeles Rawson, sino que también de un señalamiento de los medios de comunicación, y que fueran principalmente periodistas quienes encabezamos esta movilización ahí encontró legitimidad a través de una campaña de impacto político y social”.
Hoy en Argentina ocurre un femicidio cada 26 horas, la falta de un organismo específico, el vaciamiento presupuestario y los discursos negacionistas constituyen una amenaza concreta para los derechos de las mujeres. La eliminación de instituciones y programas esenciales desprotege aún más a las víctimas. “El presidente no es solamente antifeminista, es antiderechos humanos”, dice Marcela. Si bien el gobierno actual presume de tener mujeres a cargo de algunas de sus secretarías, ella piensa que “es una circunstancia” y que está claro que “no hace falta ser mujer para ser feminista y no todas las mujeres son feministas”.
Con respecto a la “avanzada antifeminista” del gobierno actual, Ojeda asegura: “Estoy convencidísima de que todos los mensajes y discursos están motorizados por la Secretaría de Estado”,secretaría que, justamente, está a cargo de una mujer, Karina Milei, hermana del presidente.
Este año se decidió cambiar la fecha de la movilización al 4, en lugar del histórico 3 de junio y estos fueron los motivos: “Todos los años se ha hecho el 3 de junio, esta vez las asambleas del colectivo decidieron que la marcha se pase del 3 al 4 para acompañar el reclamo de los jubilados, las jubiladas, los docentes, estudiantes, residentes y médicos del Hospital Garrahan, investigadores y becarios del CONICET y, también, para todos aquellos que quieran acompañar en la plaza”, destacó Marcela. Finalmente, destacó que la decisión es para que “cada uno pueda estar dónde crea que pertenece”.