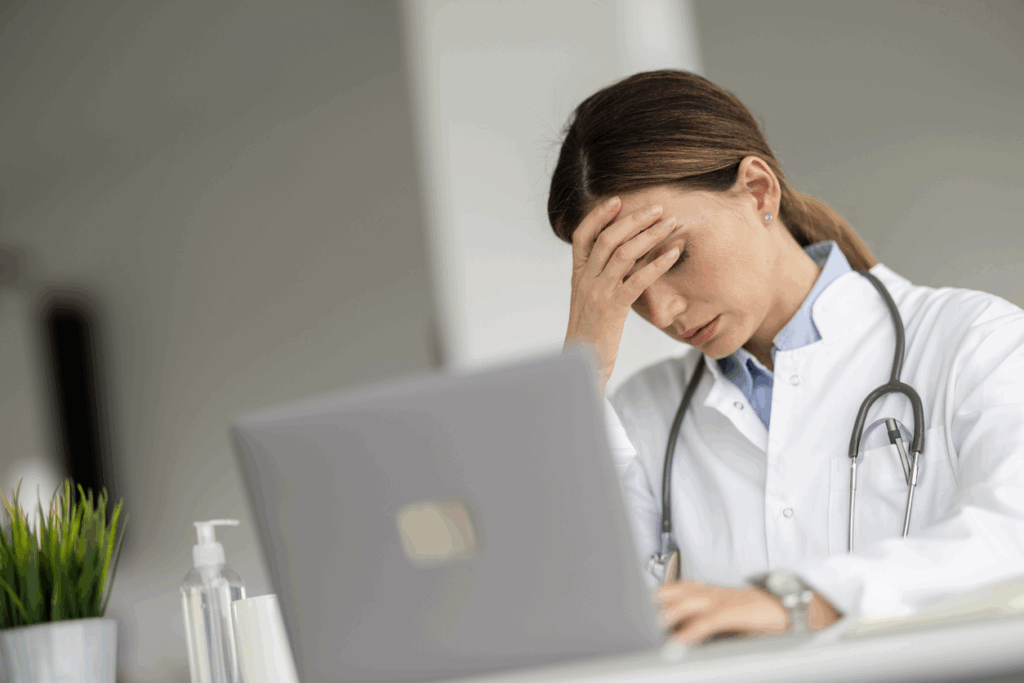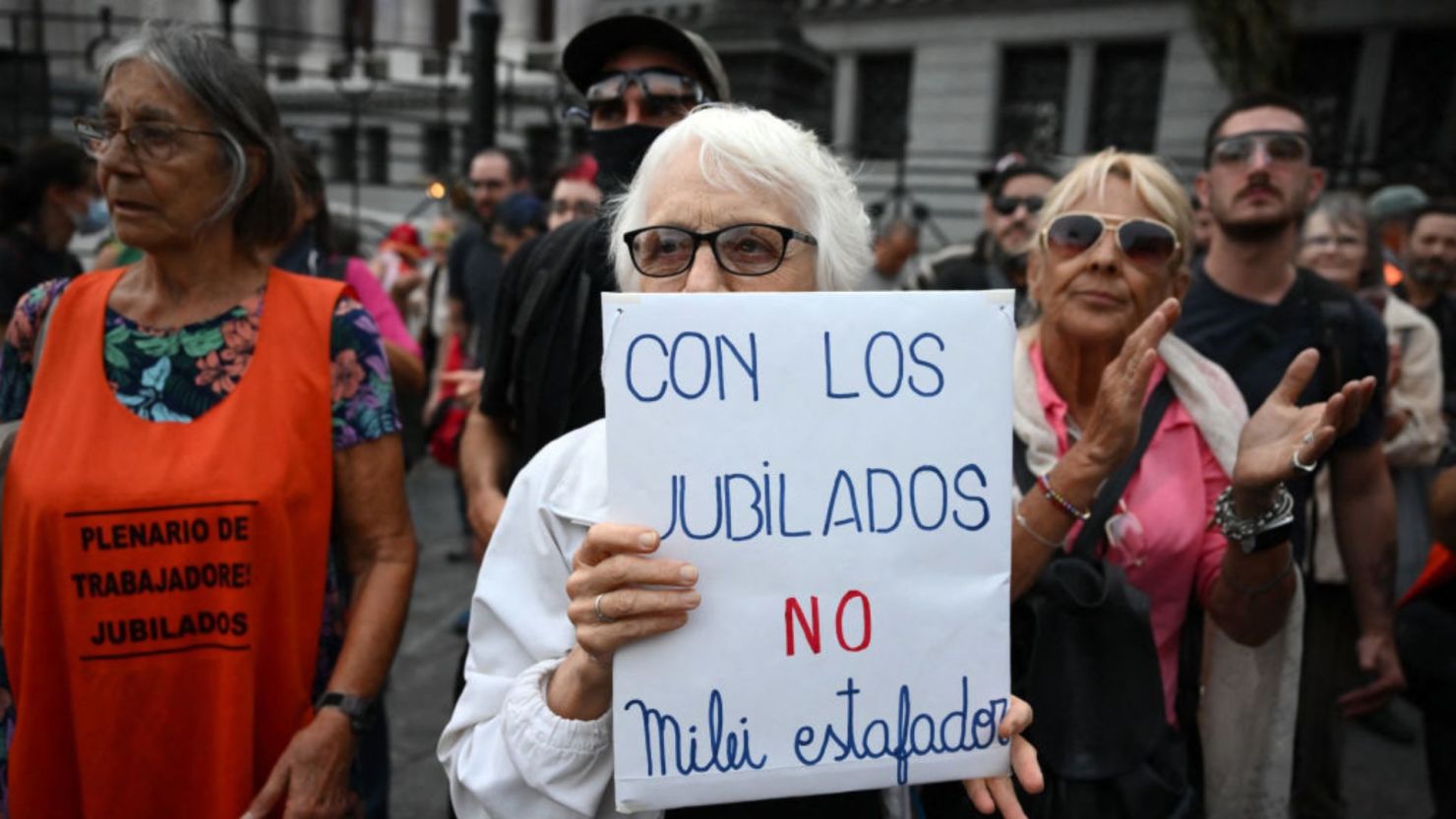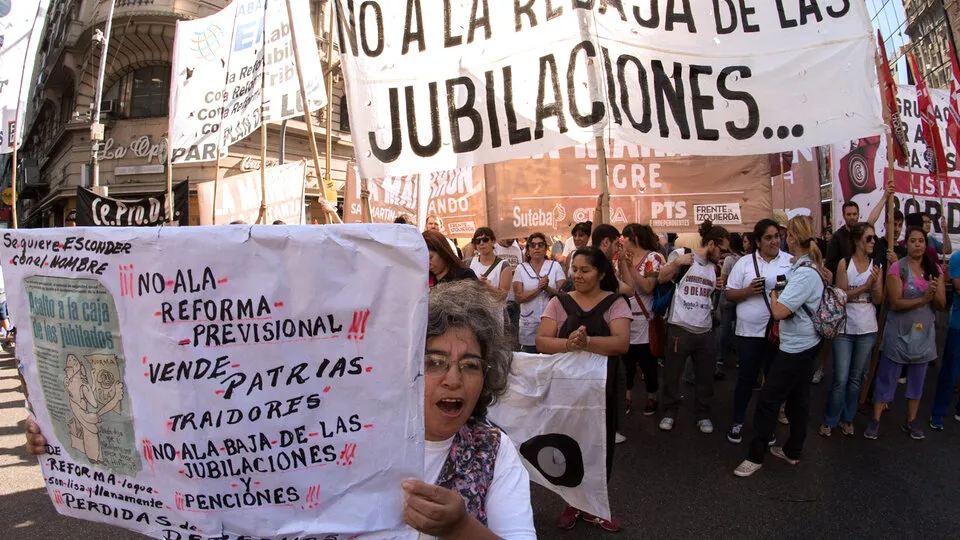SOCIEDAD
Monjas de clausura, el misterio detrás de las rejas
No salen de sus muros si no es estrictamente necesario y en general, solo lo hacen por motivos de salud. Pueden votar por correo, pueden recibir visitas con un permiso especial, conviven con una doble reja que separa a los visitantes de ellas. La vida en perpetuo encierro de las que renunciaron al mundo terrenal.

No salen de sus muros si no es estrictamente necesario y en general, solo lo hacen por motivos de salud. Pueden votar por correo, pueden recibir visitas con un permiso especial, conviven con una doble reja que separa a los visitantes de ellas. La vida en perpetuo encierro de las que renunciaron al mundo terrenal.
Para ingresar al convento -casa donde viven las religiosas como las aspirantes a monja-, deben tener entre 18 y 25 años. Esto es porque el objetivo es vivir la vida de forma monacal y poseer una edad en la que se pueda decidir libremente ingresar a la institución.
Es requisito también contar con un certificado de “buena salud “emitido por un médico de cualquier hospital público. Así también, es fundamental que la candidata a religiosa cuente con “una profunda fe y convicción religiosa”, “ser alguien que realmente desee vivir sus días dedicada a las reglas religiosas”, demostrar un “real y profundo” conocimiento del catecismo católico para que pueda comprender los principios y valores de la vida conventual y haber sido bautizada bajo la norma apostólica y romana.
Existen además otros requisitos, como la aprobación de la autoridad religiosa correspondiente. Esto significa que la postulante debe ser admitida por la superiora del convento para ingresar al claustro que sea. Asimismo, la aspirante debe cumplir con las obligaciones financieras, como pagar los gastos de alojamiento y alimentación, así como “aportar donaciones mensuales”. Como si fuera poco, debe estar dispuesta al ayuno, la oración, el trabajo, el estudio, la asistencia y obediencia.

Las monjas de clausura tienen una larga historia en la iglesia católica, y aún hoy siguen estando presentes en todo el mundo. En estos conventos cerrados, las religiosas tienen poco o “casi” ningún contacto con el mundo exterior y experimentan una rutina completamente autónoma de su comunidad.
A menudo, esta vida monástica incluye oraciones nocturnas, trabajo manual y contemplación. Se someten a un régimen de vida muy estricto que puede incluir el silencio total, duchas de agua fría, levantarse al alba, la abstinencia de ciertos alimentos, ser controladas cuando van al sanitario, realizar actividades que requieran fuerza física y mental, “el cuidado de las hermanas enfermas, dormir en camas de madera con colchón hecho de paja y arpillera”, y la separación de sus afectos y todo tipo de relaciones con el mundo exterior.
Llegar a ellas es casi imposible, su hermetismo responde a su adoctrinamiento dogmático. Sor Patricia, una religiosa del Monasterio de Santa Catalina de Siena de la provincia de Córdoba, en una charla para las nuevas novicias, habló sobre el enrejado que separa a las religiosas de las demás personas.
“A nosotras no nos encierra nadie, las rejas son algo simbólico, algo que le pertenece a la fe y a nuestro amor a Dios”.

No obstante, están encerradas en su realidad: no tienen televisión, no escuchan la radio, no tienen acceso a redes sociales, ni leen diarios o revistas, solo libros de espiritualidad. Lo que saben del mundo lo conocen por las cartas que envían sus familiares o por el sacerdote que las visita semanalmente para confesarlas y oficiar la misa.
Tomás Juan Francisco, sacerdote salesiano, profesor de Filosofía y Doctor en Teología en la Facultad de San Miguel y párroco del Club Racing, considera: “Dios no pide la libertad de los seres humanos, él hace al ser humano libre, él es la única libertad”. Y agrega: “La iglesia no justifica el encierro, pero lo acepta.”
El también integrante de la Sociedad Argentina de Teología dice que “todos debemos ser respetuosos de las distintas libertades” ya que, según él, hay hombres y mujeres que “entienden ese llamado a la vocación desde la consagración en un monasterio de clausura y lo asumen con total libertad”, “Nadie los obliga. Estas personas han encontrado el desafío de vivir esa vida y se han encontrado con una tremenda oportunidad de libertad”, amplía el padre Tomás.

Sin embargo, para la escritora Florencia Luce que pasó 12 años “al servicio de Dios” revela que el universo de las monjas de clausura es por lo menos más complejo que lo que plantea el sacerdote.
“El control y la manipulación psicológica que se ejercitaba puertas adentro de la institución religiosa, hicieron que me resultara imposible quedarme a vivir en aquel lugar”, cuenta cuando tenía 20 años había ingresado a un convento pero decidió liberarse en cuanto sintió “la brisa de la liberación”. “Tomé mis cosas, y como hacía cuando salía a hacer algún trámite, sin decirle nada a nadie, pedí que me abrieran la puerta”, relató.
Luce procesó toda su experiencia de más de una década en su libro “El canto de las horas”, una novela en la que realiza una minuciosa construcción política de la abadía, las negociaciones entre la Iglesia y el Estado, los pactos de silencio, la violencia física y mental ejercida por la madre superiora, la sexualidad que se vuelve un tema tabú entre las novicias y la jerarquías de mandos, donde cada una tiene un rol específico y lo cumplen con tenaz recelo.
En la actualidad, está casada, tiene una hija de 23 años, y después de estudiar Literatura en la Universidad de Rutgers, incursionó en la escritura creativa de la mano de Hugo Correa Luna, y actualmente trabaja en el ámbito de la poética, en traducción y enseñanza de idiomas en Nueva Jersey.
“Aprendí que la entrega religiosa, en particular la monástica, es para pocos. Puede ser una vida maravillosa para algunos, y un tormento para otros”, describe la autora sobre sus días de soledad y desamparo en ese universo distópico y alejado de la realidad. Y, en el mismo sentido, agrega sobre ese lugar en el que se sintió manipulada para nunca abandonarlo: “Me gustaría que no ingresen siendo tan jóvenes, que no se apresuren, que sus familiares les aconsejen trabajar, estudiar una carrera, enamorarse, madurar, antes de tomar la decisión final”.
Las palabras de una mujer que según ella sintió la brisa de la liberación cuando pudo salir del convento.